Antes de los 90 había muy pocas librerías de cómic. Los videojuegos eran algo casi desconocido para el gran público -si acaso alguna maquinita en un bar, o el nene jugando con el ordenador que se le compró para que estudiara- y los juegos de rol ni siquiera eran pasto de la telebasura, más que nada porque hasta la llegada de esa década la tele no buscaba tanto el morbo para generar audiencia.
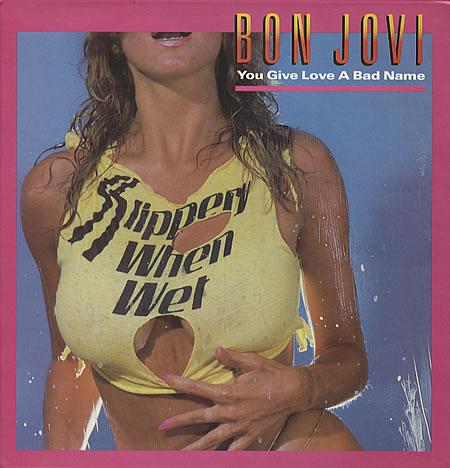
Había alguna librería de cómic, sí, con tebeos viejos y cosas así, con su propietario parapetado cual cigüeño en un campanario, vigilando que todos los niñatos que se acercaban a comprar no le levantaran nada. En aquel océano de papel amarillo uno podía respirar la bibliofilia, y hay que reconocer que no acababa de gustarnos, aunque oliera a moho y a cerrado. Sin embargo, durante los 90 hubo dos explosiones que introdujeron a intrusos en los dominios del cómic, siendo la primera el manga -que en el fondo de intrusos nada, porque no dejan de ser cómics hechos en un país más alejado de lo habitual, se pogan como se pongan algunos talibanes ombliguistas que no tienen ni pajolera idea- y la segunda… El Magic.

Porque lo de vender manuales de rol y miniaturas de Warhammer ya se hacía en los 80, pero no era tan habitual como lo sería en la década siguiente. La entrada del Magic y sus imitadores -juegos de cartas coleccionables de Star Wars, Star Trek y lo que hiciera falta- provocó que los libreros que ya vendían juegos empezaran a dedicarles más espacio, mientras que los que hasta entonces sólo habían vendido libros y cómics relegaran al más oscuro de los ostracismos a los libros de toda la vida y empezaran a hacer ampliaciones en sus negocios para colocar enormes dioramas de juegos de miniaturas y dar espacio a las partidas e intercambios a los jugadores de Magic, que traficaban con sus cartas y -supuestamente- fomentaban las ventas del negocio.

Esta situación se vió tremendamente estimulada por el boom de las consolas de sobremesa que llegó con la generación de los 16 bits, la de Supernintendo y Megadrive/Genesis. El mismo exportador que traía mangas del país del sol naciente también te traía los últimos videojuegos japoneses, y la gente pagaba hasta 25000 pesetas de la época -unos 150 euros sin tener en cuenta la inflación- por el primer juego de lucha de Dragonball. De repente empezaron a proliferar por todas partes auténticas embajadas de lo japonés que competían comercialmente con unas librerías de cómics que ya dedicaban más espacio a vender muñecos y camisetas que a vender los cómics propiamente dichos. Se buscaba un tipo de consumidor que, con el gancho de los cómics (o mangas), acabara consumiendo todo tipo de productos derivados como camisetas, posters, videojuegos, juegos de rol, de miniaturas, de cartas… Y a la vez también se buscaba que consumiera esos mismos contenidos pero que ya no tuvieran que ver exclusivamente con sus cómics o libros favoritos; la librería ya no buscaba vender al lector, buscaba vender a otra cosa: El Friki.
Cuenta la leyenda que el primero que inventó el vocablo «friki» fue el director de cine y exdibujante de cómic Álex de la Iglesia, pero por lo visto lo que él dijo en el origen de los tiempos fue «freak» y en ningún momento friki, porque él detesta ese término porque según dice «es el que usa la gente que no tiene ni idea de que va todo esto». La cuestión es que la palabra friki empezó a usarse en el cambio de siglo, y lo bien que les vino a algunos para vender camisetas… Porque claro, da la casualidad de que los videojuegos fueron cogiendo fuerza a medida que la generación que se había críado en los 80/90 empezó a tener liquidez como para empezar a consumir en masa. Y a finales de los 90, los superhéroes empezaron a petarlo en los cines, y de repente leer cómics que no fueran francobelgas ya no era algo infantiloide. Esto, que algunos enajenados con mentalidad tribal asumen que fue una conquista de la comunidad «friki», no fue más que una cuestión de mercado. Los libreros, editoriales y distribuidoras de videojuegos vieron el negocio, y empezaron a alentar esa conciencia de tribu urbana igual que años antes le habían vendido ropa vieja a los góticos o harapos a los punks. El lector de cómics de Surco no tenía interés económico en absoluto porque no generaba mucho dinero, pero el lector de cómics de Panini se compra el poster, la camiseta, el videojuego y ve la película. El lector de Panini ya es otra generación, la generación friki.